EL PROBLEMA DE LA SEGMENTACIÓN EN ESPAÑA: DE TÉORICA SOLUCIÓN A PROBLEMA. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
El origen del problema
Como ya hemos dicho, tras un largo proceso de construcción, básicamente articulado a través de las ordenanzas laborales sectoriales, el ordenamiento laboral español asumió como regla general el carácter indefinido de la relación laboral en la Ley de Relaciones Laborales de 1976. De acuerdo con los art. 14 y 15 de aquella norma el contrato de trabajo se presumía concertado por tiempo indefinido, sin mas excepciones que las indicadas en el artículo siguiente; un artículo que sólo permitía la estipulación de estas modalidades -dejando a un lado lo que hoy son relaciones laborales especiales como las de los artistas en espectáculos públicos:
- Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinado cuya duración es limitada en el tiempo
- Cuando se trate de trabajos eventuales, considerando como tales los que no tengan carácter normal y permanente en la empresa, fijándose la duración máxima en las Ordenanzas Laborales --normas sectoriales propias de aquella época--.
- cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato que se pacte se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de sustitución.
La violación de esta regla suponía que el "término" establecido para la finalización del contrato -esto es la "finalización" de la inexistente obra con autonomía y sustantividad propia y limitada en el tiempo, la llegada de la fecha cuando lo que se alegaba era una falso incremento puntual y excepcional de actividad, la reincorporación del trabajador sustituido cuando este no existía-- sería ilegal y, por tanto, la extinción aparentemente amparada en el mismo por parte del empresario, un despido improcedente, al considerarse que sin dicho término el contrato volvía a ser común y, por tanto, indefinido.
El problema es que prácticamente a continuación de la aprobación de la LRL de 1976, una serie de normas reglamentarias, en un primer momento temporales, procedieron a romper esta denominada regla de oro de la temporalidad --una regla "de oro" que podríamos sintetizar en el hecho de que para necesidades indefinidas de trabajo era necesario estipular un contrato indefinido, mientras que los contratos temporales sólo podrían formalizarse para necesidades temporales establecidas en la ley--. Estas normas procedieron a permitir la contratación temporal de trabajadores desempleados incluso para actividades permanentes o no temporales de las empresas, como medida de fomento del empleo, concentrando así la flexibilidad en este mecanismo, mientras que el contrato a tiempo parcial apenas despegaba en España.
En todo caso, la temporalidad como instrumento principal de flexibilidad se vio fortalecida cuando el Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, reguló de forma estructural la contratación temporal como medida de fomento del empleo, permitiéndola incluso en actividades permanentes de la empresa. Este carácter estructural y generalizado, unido a una indemnización de sólo doce días de salario, provocó que el mismo fuera utilizado masivamente, iniciando así la segmentación del mercado de trabajo y lo que se ha dado en llamar flexibilidad al margen: esto es, un sistema en el que las relaciones indefinidas se mantuvieron básicamente con su mismo régimen legal, mientras que toda la flexibilidad del sistema -ya que nos e alteraban las indemnizaciones por despido- se focalizaba en esta modalidad, frecuentemente usada por los colectivos que entonces entraban en el mercado de trabajo: sobre todo jóvenes y mujeres.
Aunque se trate de una cuestión para algunos discutible, para el que escribe estas líneas resulta evidente que la aparición de esta modalidad contractual no creó empleo ya que la tasa de desempleo siguió siendo espectacularmente alta durante el resto de la década de los ochenta y de los noventa.
Gráfico 1: Evolución de las tasas de temporalidad y desempleo España 1987-1994
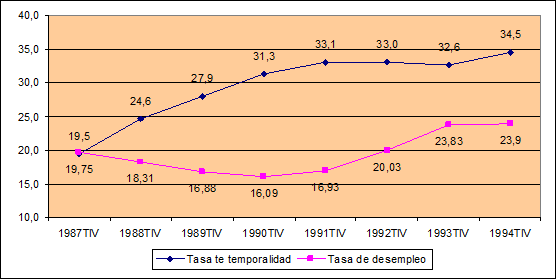
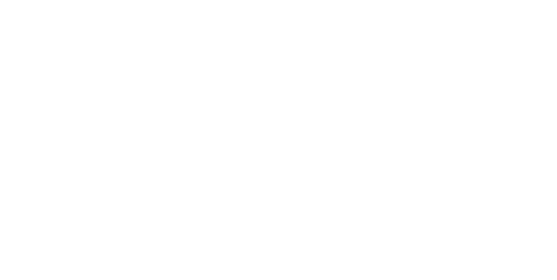
Fuente: EPA y elaboración propia
La segmentación del mercado como resultado: efectos y externalidades
En cambio, lo que sí permitió todo esto fue la aparición de un amplio grupo de trabajadores con contrataciones temporales de baja calidad. Pero sobre todo, lo que este marco legal fomentó fue una forma de gestión de recursos humanos, que en ocasiones se ha dado en llamar "cultura de la temporalidad" y que reducía la inversión empresarial en formación, la construcción de capital humano, la implicación de los trabajadores en la empresa, la productividad de estos y las técnicas de flexibilidad interna.
Además, este marco potenciaba una lógica en la que las fluctuaciones del mercado se trasladaban casi inmediatamente -alta reactividad del mercado-- a las dimensiones de la plantilla, utilizando los empleadores -y acostumbrándose a usar-- de forma casi exclusiva la flexibilidad cuantitativa mediante mecanismos de salida de personal, y reduciendo, por tanto, el uso de medidas de flexibilidad interna como reducciones de salario y jornada, movilidad territorial o temporal, modificación de condiciones, etc.
De este modo, la generalización de la temporalidad al margen como modelo español de flexibilidad, generó un empleo de muy baja calidad, relegando a más de un tercio de asalariados a un mercado de trabajo en donde apenas existía formación, la sindicación era escasa o nula, las empresas realizaban una muy reducida actividad de integración del empleado en el espíritu de la propia empresa, con una menor productividad, mermada por una bajísima duración de estos mismos contratos; un empleo, si se nos permite, de cristal, con una más alta tasa de siniestralidad y una alta rotación con el consiguiente coste para el sistema de protección social estatal.
Y si a todo ello unimos otras externalidades nada despreciables como el retraso en la formación de nuevas unidades familiares, el descenso en la tasa de natalidad, o incluso la contracción de la demanda interna como consecuencia de la incertidumbre creada entre amplias capas de población, tendremos las razones por las que buena parte, o más bien casi todas las reformas laborales desde 1992-1994 hasta el AMCE centraron sus esfuerzos en una mejora de calidad del empleo, especialmente en este vector, de lucha contra una temporalidad no justificable ni tan siquiera por nuestro singular sesgo hacia sectores productivos altamente temporales como la construcción o el turismo.
Los intentos normativos de erradicación: sus escasos efectos
Sin embargo, lo que tan fácil fue crear mediante la simple norma legal, se mostró especialmente reacio a claudicar frente al impulso normativo, ahora dirigido, al menos en teoría, en sentido opuesto. De hecho, estos últimos quince años son un buen ejemplo de lo fallido de todos los intentos en esta dirección.
Así y dejando a un lado algunas reformas que ya tenían esta orientación a principios de los noventa -sobre todo ampliando la duración mínima y concentrando en la contratación indefinida las bonificaciones (véanse la Ley 22/1992, de 30 de julio y el RD-Ley 1/1992 de 3 de abril) el punto de inflexión al menos en el plano normativo se produce con la reforma laboral de 1994. En ella se derogó el RD 1989/1984, permitiendo esta contratación temporal para determinados colectivos, progresivamente limitados a las personas con discapacidad. A cambio se pretendió otorgar bastante más flexibilidad a las relaciones indefinidas. Pero como se aprecia en el gráfico inferior estas medidas apenas tuvieron efecto. Todo lo más lo único apreciable fue una recomposición de estos contratos temporales, ya que la inmensa mayoría de contratos de fomento del empleo parecieron "trasvasarse" a contratos teóricamente estructurales como los de obra servicio y eventuales, sobre cuya legalidad en muchos casos empezaron a suscitarse dudas.
Y un éxito similar --como decimos muy escaso o limitado-- han tenido el resto de reformas que hasta el año 2006 intentaron reducir esta excesiva tasa de temporalidad:
- ni la incorporación, primero temporal, y más tarde estructural de una modalidad de contrato indefinido más flexible en cuanto a costes de salida como la materializada en las reformas de 1997, 2001 y 2006 -el contrato de fomento de la contratación indefinida sobre el que volveremos al final de este tema--,
- ni las que redujeron en general los costes extintivos del contrato indefinido como la de 2002 -permitiendo eliminar una parte de la indemnización del despido improcedente, los denominados salarios de tramitación, si el empresario reconocía el despido como improcedente en las 48 horas siguientes a su realización, poniendo a disposición del trabajador la indemnización (45 días de salario por año de servicio); el denominado despido exprés, que sí tuvo éxito pero que no redujo la tasa de trabajadores temporales.
- o las que flexibilizaron algunas de las causas de extinción por razones empresariales como las de 1997 tuvieron efectos apreciables;
- del mismo modo que tampoco las tuvieron las que apostaron por otras formas de flexibilidad como la del contrato a tiempo parcial en 1998 y 2001, ni las que optaron por incorporar teóricas reglas limitativas del uso abusivo de esta modalidad en el año 2006 al hilo de la transposición de la Directiva 19999/70/CE.
- Ni tan siquiera aquellas que optaron por encarecer la cotización de estos contratos, establecieron la equiparación salarial de los trabajadores de ETT como la de 1999, o fomentaron periodos excepcionales de bonificación como el AMCE de 2006 tuvieron estos efectos, del mismo modo que tampoco lo tuvieron los diversos programas de bonificaciones y fomento cuyo efecto ganga o peso muerto, y su escasa capacidad de orientación fueron reiteradamente destacados por la doctrina y por las propias evaluaciones de la misma Administración.
Gráfico 2: Evolución de la tasa de temporalidad y de la tasa de desempleo en España cuarto trimestre (1987-2007)
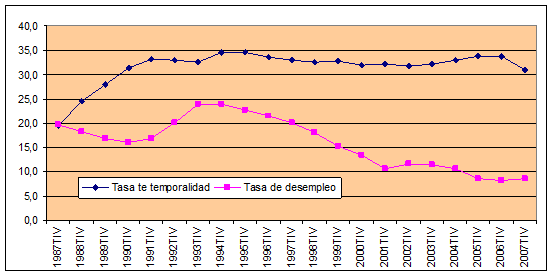
Es más, este problema, reconocido incluso por los propios interlocutores sociales, acabó siendo igualmente refractario a cualquier intento de atajarse desde los propios Acuerdos Interconfederales que han orientado nuestra negociación colectiva durante estos últimos diez años. Las continuas llamadas obligacionales de estos Acuerdos al uso de la contratación indefinida, a la causalización de la contratación temporal, o al desarrollo de mediadas negociales contra la alta rotación de estos empleados apenas tuvieron éxito, convirtiéndose así a la temporalidad en el principal "problema" y, si me apuran, en el principal rasgo de nuestro mercado de trabajo temporal, sobre todo al final de la "época dorada" del primer lustro de este siglo, en el que nuestra tasa de desempleo se situó prácticamente en la media europea.
Es en este contexto, en el que se inició el largo proceso de fracasada negociación a tres bandas que concluye con la reforma en dos tiempos del año 2010. Y si bien es cierto que el problema de la temporalidad apenas aparecía esbozado en la Declaración para impulsar la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social, de julio de 2008 -seguramente por la resistencia en aquel momento del propio Gobierno y de los sindicatos a realizar cualquier reforma laboral--, la profundización de la crisis del empleo y su clara conexión con la alta tasa de temporalidad hizo que ya a finales de 2009, tras el desbloqueo de la negociación colectiva y la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012 --esto es, una vez clara la necesidad de una reforma laboral- el problema de la segmentación y la excesiva tasa de temporalidad apareciera como uno de los elementos fundamentales de la inminente reforma del mercado laboral.
Sus efectos sobre la crisis de 2008: la excesiva reactividad del mercado
En realidad, a estas altura de la crisis, ya nadie dudaba de que, entre otros factores, fue esta elevadísima tasa de temporalidad, la práctica inexistencia de normas protectoras del empleo para este segmento de casi el treinta y tres por ciento de asalariados, la que permitió -en, recuérdese, un mercado que tradicionalmente se calificaba por ciertos organismos internacionales como extraordinariamente rígido- la aparición de más de dos millones de nuevos desempleados en apenas un año y medio, y la duplicación , o incluso más, de la tasa de desempleo, prácticamente el veinte por ciento mientras en otros países como Alemania permanecía prácticamente igual, incluso con una caída del PIB muy superior.
Gráfico 3: Evolución PIG y tasa de desempleo Alemania y España (1997-2009)
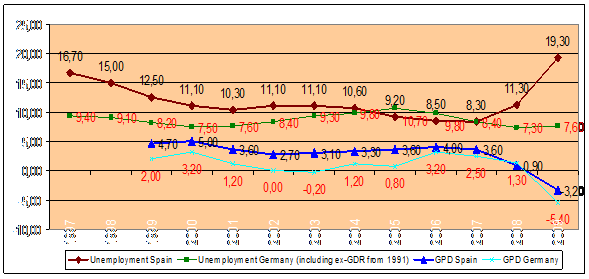
Fuente: Eurostat y elaboración propia
En cualquier caso, lo llamativo de esta crisis es que redujo por primera vez de manera significativa la tasa de temporalidad -así como otros muchos indicadores como la productividad, la tasa de actividad femenina en especial en colectivos de mayor edad y el gap de desempleo de la mujer frente al hombre- planteando eso sí, la necesidad de que la esperada reactivación del empleo tuviera un sesgo distinto, y se apoyara realmente en un modelo distinto al anterior; un modelo más equilibrado entre los colectivos temporales e indefinido y que permitiera un empleo de mayor calidad, dotado de mayor resistencia flexible frente a futuras crisis del sistema.